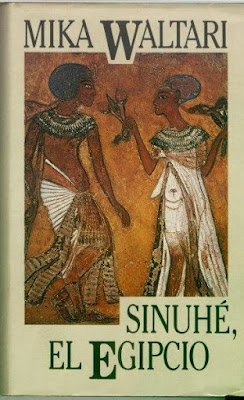Pedro Conde Sturla
10 de julio de 2009
Cambiar
sus esposas viejas por esposas nuevas -como ocurre en la singular
“Parábola del trueque” publicada la pasada semana-, es el sueño
de muchos hombres. Lo vemos a cada rato en nuestra sociedad. Los
hombres cambian a sus mujeres viejas por mujeres nuevas, o por lo
menos de segunda mano, aunque en muy buenas condiciones. En el mejor
de los casos conservan la esposa vieja como reserva, como especie de
pieza de repuesto y montan una sucursal y se hacen de una amante, una
querida, a veces de dos y más queridas. El hecho ocurre en todos los
estratos, y se manifiesta con peculiar frecuencia en el ámbito de
los trepadores políticos en la medida en que escalan posición
económica y social, pero también en el seno de la rancia oligarquía
y hay ejemplos. Ejemplos bien conocidos que no viene al caso
mencionar.
El
caso extremo es el de hombres que cambian mujeres viejas por hombres
nuevos, y de eso también hay ejemplos en nuestra sociedad. En los
países desarrollados sucede a menudo otro fenómeno. Son las mujeres
de fama y dinero, generalmente artistas de cine, las que cambian
maridos viejos por maridos casi nuevos, algunos sin estrenar.
Muchas
veces, como en la “Parábola del trueque” de Arreola, la luna de
miel se acaba pronto, la relación basada en lazos de afecto no
recíprocos languidece a la carrera. Las mujeres nuevas, mujeres de
lujo, mujeres fetiches, mujeres trofeo, comienzan a botar el cobre, a
botar el pellejo y sacar las uñas. Detrás del aspecto aparentemente
risueño de la parábola se oculta la tragedia, la deslealtad y el
abandono de que son víctimas tantas mujeres, y las consecuencias que
tiene para todo el núcleo familiar. Esta es sin duda una forma
elemental, pero válida, de leer el texto de Arreola. Arreola
describe una práctica aberrante que no siempre es objeto de repulsa,
el abuso sicológico que entraña el abandono conyugal, casi tan
aberrante como el abuso físico que describe magistralmente Juan
Bosch en “La mujer”.
“La
mujer”, como dice Seymour Menton en su célebre antología “El
cuento hispanoamericano”, es una de las narraciones más
antologadas de la literatura latinoamericana, un cuento perfecto,
como diría Borges, si dijera. Perfectamente surrealista desde la
primera frase: “La carretera está muerta”. Muerta como el reloj
de la pintura de Dalí que se derrite en un paisaje de muerte. El
Dalí que mi amigo Harold Priego jura que es mejor que Picasso.
Bosch
recupera en el relato paisajes que quizás pertenecen al miserable
sur o a la línea noroeste, pero la certidumbre geográfica no es
importante. Seymour Menton lo define como una sinfonía audiovisual
del trópico y eso lo dice todo. El gran amigo de Bosch, el Pedro Mir
que fue su canchanchán, su cofrade y admirador de toda la vida,
también escribió, casualmente, un texto que es una sinfonía
audiovisual del trópico: “Hay un país en el mundo”.
Una
vez en INTEC, hace ya muchos años, se organizó un seminario para
analizar el cuento de Bosch, y allí lo pusieron al derecho y al
revés. Lo analizaron desde el punto de vista lingüístico,
semántico, estructuralista, formalista, midieron las palabras, lo
redujeron a fórmulas matemáticas, lo sometieron a la camisa de
fuerza de todas las teoría literarias y nadie dio, a mi juicio, con
una clave de interpretación razonable.
El
cuento deslumbra literalmente desde el principio, y al final
sorprende por la reacción ilógica de la mujer, el desenlace
inesperado. Sorprende sobre todos a los que no están familiarizados
con la cultura de la violencia contra la mujer. La mujer interioriza
esa cultura, la asimila, se la pone mentalmente como una burka y
reacciona en consecuencia. Bosch recrea en esencia el viejo refrán
que dice que en pleitos de marido y mujer nadie se meta.
LA MUJER
Juan Bosch
Juan Bosch
La carretera está muerta. Nadie ni nada la resucitará.
Larga, infinitamente larga, ni en la piel gris se le ve vida. El sol
la mató; el sol de acero, de tan candente al rojo, un rojo que se
hizo blanco. Tornose luego transparente el acero blanco, y sigue ahí,
sobre el lomo de la carretera.
Debe hacer muchos siglos de su muerte. La desenterraron
hombres con picos y palas. Cantaban y picaban; algunos había, sin
embargo, que ni cantaban ni picaban. Fue muy largo todo aquello. Se
veía que venían de lejos: sudaban, hedían. De tarde el acero
blanco se volvía rojo; entonces en los ojos de los hombres que
desenterraban la carretera se agitaba una hoguera pequeñita, detrás
de las pupilas.
La muerta atravesaba sabanas y lomas y los vientos
traían polvo sobre ella. Después aquel polvo murió también y se
posó en la piel gris.
A los lados hay arbustos espinosos. Muchas veces la
vista se enferma de tanta amplitud. Pero las planicies están
peladas. Pajonales, a distancia. Tal vez aves rapaces coronen cactos.
Y los cactos están allá, más lejos, embutidos en el acero blanco.
También hay bohíos, casi todos bajos y hechos con
barro. Algunos están pintados de blanco y no se ven bajo el sol.
Sólo se destaca el techo grueso, seco, ansioso de quemarse día a
día. Las cañas dieron esas techumbres por las que nunca rueda agua.
La carretera muerta, totalmente muerta, está ahí,
desenterrada, gris. La mujer se veía, primero, como un punto negro,
después, como una piedra que hubieran dejado sobre la momia larga.
Estaba allí tirada sin que la brisa le moviera los harapos. No la
quemaba el sol; tan sólo sentía dolor por los gritos del niño. El
niño era de bronce, pequeñín, con los ojos llenos de luz, y se
agarraba a la madre tratando de tirar de ella con sus manecitas.
Pronto iba la carretera a quemar el cuerpo, las rodillas por lo
menos, de aquella criatura desnuda y gritona.
La casa estaba allí cerca, pero no podía verse.
A medida que se avanzaba crecía aquello que parecía
una piedra tirada en medio de la gran carretera muerta. Crecía, y
Quico se dijo: "Un becerro, sin duda, estropeado por un auto".
Tendió la vista: la planicie, la sabana. Una colina
lejana, con pajonales, como si fuera esa colina sólo un montoncito
de arena apilada por los vientos. El cauce de un río; las fauces
secas de la tierra que tuvo agua mil años antes de hoy. Se
resquebrajaba la planicie dorada bajo el pesado acero transparente. Y
los cactos, los cactos coronados de aves rapaces.
Más cerca ya, Quico vio que era persona. Oyó
distintamente los gritos del niño.
El marido le había pegado. Por la única habitación
del bohío, caliente como horno, la persiguió, tirándole de los
cabellos y machacándole la cabeza a puñetazos.
-¡Hija de mala madre! ¡Hija de mala madre! ¡Te voy a
matar como a una perra, desvergonsá!
-Pero si nadie pasó, Chepe: nadie pasó -quería ella
explicar.
-¿Que no? ¡Ahora verás!
Y volvía a golpearla.
El niño se agarraba a las piernas de su papá, no sabía
hablar aún y pretendía evitarlo. Él veía la mujer sangrando por
la nariz. La sangre no le daba miedo, no, solamente deseos de llorar,
de gritar mucho. De seguro mamá moriría si seguía sangrando. Todo fue porque la mujer no vendió la leche de cabra,
como él se lo mandara; al volver de las lomas, cuatro días después,
no halló el dinero. Ella contó que se había cortado la leche; la
verdad es que la bebió el niño. Prefirió no tener unas monedas a
que la criatura sufriera hambre tanto tiempo.
Le dijo después que se marchara con su hijo:
-¡Te mataré si vuelves a esta casa!
La mujer estaba tirada en el piso de tierra; sangraba
mucho y nada oía. Chepe, frenético, la arrastró hasta la
carretera. Y se quedó allí, como muerta, sobre el lomo de la gran
momia.
Quico tenía agua para dos días más de camino, pero la
gastó en rociar la frente de la mujer. La llevó hasta el bohío,
dándole el brazo, y pensó en romper su camisa listada para
limpiarla de sangre. Chepe entró por el patio.
-¡Te dije que no quería verte má aquí, condená!
Parece que no había visto al extraño. Aquel acero
blanco, transparente, le había vuelto fiera, de seguro. El pelo era
estopa y las córneas estaban rojas.
Quico le llamó la atención; pero él, medio loco,
amenazó de nuevo a su víctima. Iba a pegarle ya. Entonces fue
cuando se entabló la lucha entre los dos hombres.
El niño pequeñín comenzó a gritar otra vez; ahora se
envolvía en la falda de su mamá.
La lucha era como una canción silenciosa. No decían
palabra. Sólo se oían los gritos del muchacho y las pisadas
violentas.
La mujer vio cómo Quico ahogaba a Chepe: tenía los
dedos engarfiados en el pescuezo de su marido. Éste comenzó por
cerrar los ojos; abría la boca y le subía la sangre al rostro.
Ella no supo qué sucedió, pero cerca, junto a la
puerta, estaba la piedra; una piedra como lava, rugosa, casi negra,
pesada. Sintió que le nacía una fuerza brutal. La alzó. Sonó seco
el golpe. Quico soltó el pescuezo del otro, luego dobló las
rodillas, después abrió los brazos con amplitud y cayó de
espaldas, sin quejarse, sin hacer un esfuerzo.
La tierra del piso absorbía aquella sangre tan roja,
tan abundante. Chepe veía la luz brillar en ella.
La mujer tenía las manos crispadas sobre la cara, todo
el pelo suelto y los ojos pugnando por saltar. Corrió. Sentía
flojedad en las coyunturas. Quería ver si alguien venía. Pero sobre
la gran carretera muerta, totalmente muerta, sólo estaba el sol que
la mató. Allá, al final de la planicie, la colina de arenas que
amontonaron los vientos. Y cactos embutidos en el acero.
pcs, viernes, 10 de julio de 2009